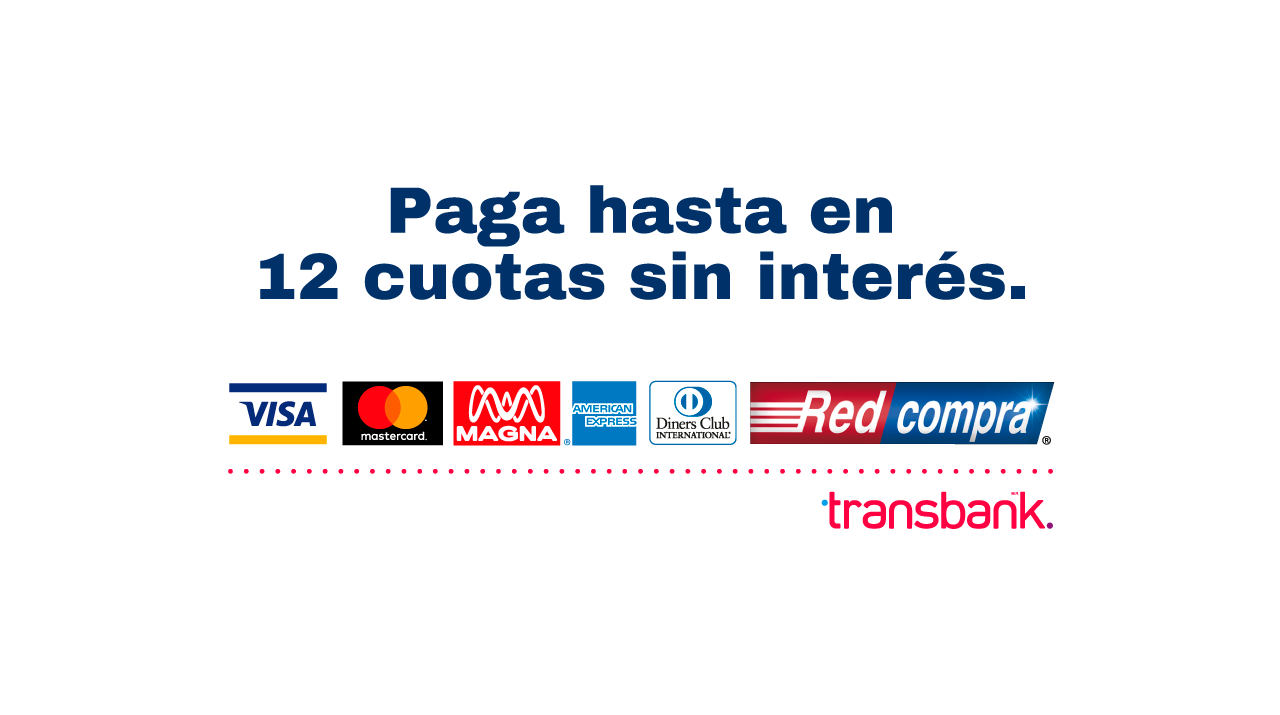Profundización en la crisis educativa chilena a través de experiencias concretas
La educación chilena atraviesa una crisis profunda, una situación que puede describirse como la de un “hospital invertido”: en vez de sanar o fortalecer a quienes acuden a ella, a menudo termina debilitando o incluso “matando” las posibilidades de desarrollo de los estudiantes. Este diagnóstico, aunque duro, es compartido por múltiples voces y datos: la educación en Chile parece centrarse en la obtención de títulos —los famosos “cartones”— sin garantizar los conocimientos y habilidades fundamentales que deberían acompañar a esos certificados.
El problema de fondo: ¿para qué sirve la educación?
En teoría, la educación debería preparar a las personas para enfrentar los desafíos de la vida, desarrollar su pensamiento crítico, dotarles de competencias prácticas y cognitivas, y permitirles adaptarse a diferentes contextos. Sin embargo, en la realidad chilena, la mayoría de los estudiantes termina la educación básica y media sin las herramientas necesarias. Según investigaciones recientes, cerca del 80% de los alumnos que egresan de cuarto medio no comprenden adecuadamente lo que leen y no dominan la aritmética básica.
Esto no solo implica una pérdida de tiempo y recursos, sino un daño real al futuro de los estudiantes y al desarrollo del país. El sistema, más allá de los discursos, parece centrarse en el proceso —en la asistencia y la aprobación de asignaturas— en lugar de enfocarse en los resultados de aprendizaje.
Ejemplo 1: El cartón sin contenido
Un joven que termina cuarto medio recibe su certificado, pero al enfrentarse a un texto simple o a una operación matemática básica, no logra resolverlos con éxito. Este fenómeno se ha extendido tanto que obtener el título se ha convertido en un fin en sí mismo, mientras que el aprendizaje real queda en un segundo plano.
Caso real: En 2022, la Agencia de la Calidad de la Educación realizó pruebas de comprensión lectora y matemáticas a estudiantes egresados de cuarto medio en distintas regiones del país. Los resultados mostraron que en comunas urbanas de la Región Metropolitana, más del 75% de los alumnos no pudo interpretar adecuadamente una noticia breve, ni calcular el vuelto de una compra sencilla. Uno de los estudiantes encuestados expresó: “Yo pasé todos los cursos, pero casi nunca entendía lo que el profesor explicaba. Igual me pusieron nota para que no repitiera”.
Ejemplo 2: Banalización del título universitario
El mismo problema se ha trasladado a la educación superior. La masificación de las matrículas universitarias y la gratuidad, aunque bien intencionadas, han tenido un efecto colateral: el título de pregrado se ha banalizado y, en muchos casos, no representa una garantía de competencias reales. Así, se suman más “cartones” a la pared, pero las habilidades certificadas no se reflejan en la práctica profesional.
Caso real: En 2023, una encuesta de la Cámara Chilena de la Construcción reveló que un 60% de los egresados de carreras relacionadas con la ingeniería civil presentaban serias dificultades para aplicar conceptos básicos en obras reales, como la interpretación de planos y la gestión de recursos. Un empleador declaró: “Nos llegan jóvenes con título, pero no saben hacer un presupuesto o calcular materiales; hay que enseñarles desde cero”.
Causas estructurales de la crisis educativa
El origen del problema es multifacético. Por un lado, existe una falta de consenso social sobre la importancia de democratizar la educación de calidad, no solo el acceso a títulos. Durante décadas, la promesa política ha sido que todos podrán “tener el cartón”, pero rara vez se ha garantizado el contenido educativo esencial. Así, para muchos gobernantes, resulta más atractivo otorgar certificados que asegurar aprendizajes.
A esto se suma el fenómeno de la “filosofía del resentimiento”, donde algunas reformas educativas han buscado igualar a la baja, destruyendo proyectos exitosos en nombre de la equidad, en vez de replicar aquellos modelos que sí funcionaban. Las movilizaciones estudiantiles, como la “Revolución Pingüina” de 2006, ponían el foco en la gratuidad y la igualdad, pero dejaron de lado la preocupación real por la calidad educativa.
Caso 1: Desarme de liceos emblemáticos
El Instituto Nacional, durante años un referente de excelencia fue desmantelado por políticas que buscaban “quitar los patines” a quienes lograban mejores resultados. El objetivo era igualar, pero esto se tradujo en la destrucción de espacios de calidad sin que se replicaran sus buenas prácticas en otros centros educativos.
Caso real: Entre 2017 y 2022, el Instituto Nacional perdió más del 40% de su matrícula, y sus resultados en la Prueba de Transición Universitaria (PTU) cayeron abruptamente. Exalumnos y profesores denunciaron el deterioro de la disciplina, la reducción de exigencia académica y la fuga de estudiantes hacia colegios privados o subvencionados. Un docente relató: “Se buscó igualar hacia abajo, y al final se perdió el estándar de excelencia que caracterizaba al Instituto”.
Caso 2: La trampa de la gratuidad
La gratuidad universitaria, sin un control de calidad estricto, ha impulsado a las universidades a centrarse en el volumen de estudiantes y no en la excelencia académica. Como consecuencia, se ha creado un mercado de títulos donde casi nadie repite de curso y los contenidos se diluyen, generando frustración y desapego social.
Caso real: En 2024, la Contraloría General de la República detectó que varias universidades privadas habían reducido la carga horaria de asignaturas clave para poder cumplir con la gratuidad, y en algunos casos, los estudiantes egresaban sin haber realizado prácticas profesionales completas. Un estudiante de pedagogía comentó: “Me dieron el título, pero nunca hice una práctica real en sala; ahora tengo miedo de enfrentarme a una clase de verdad”.
Consecuencias: una sociedad de títulos vacíos
El resultado es una sociedad donde los títulos —desde el de primaria hasta el universitario— han perdido valor real. Esta “sobreproducción de élites frustradas”, como señala Peter Turchin en su obra “El final del juego”, genera desencanto, rabia y conflictos sociales. Muchos jóvenes salen al mercado laboral con expectativas desmedidas y habilidades insuficientes, lo que lleva a una mayor desigualdad y tensión social.
Caso 3: Analfabetismo funcional
Un porcentaje significativo de adultos en Chile presenta analfabetismo funcional: saben leer y escribir formalmente, pero no comprenden textos complejos ni pueden realizar operaciones matemáticas simples. Este problema trasciende el aula y se traduce en dificultades en el trabajo, en la participación ciudadana e incluso en la vida cotidiana.
Caso real: Según la Encuesta CASEN 2021, aproximadamente un 30% de los adultos chilenos no pudo completar correctamente ejercicios de comprensión lectora en contextos cotidianos, como leer instrucciones de un medicamento o entender una factura. Una madre de familia relató: “Puedo leer, pero a veces no entiendo lo que dicen las cartas del colegio o las boletas del supermercado”.
Responsabilidad compartida y falta de agenda educativa
El problema de la educación chilena no recae solo en los estudiantes o los profesores: es una cuestión estructural, política y social. Los padres, en muchos casos, han aceptado que el simple hecho de que sus hijos “tengan el cartón” es suficiente, sin preocuparse por los contenidos reales. Los responsables políticos, por su parte, han preferido políticas de corto plazo y alto rédito electoral, como la gratuidad o la masificación de títulos, antes que enfrentar el desafío de mejorar la calidad y la equidad.
Actualmente, no existe una agenda educativa clara y ambiciosa. Los recursos se destinan mayoritariamente a la educación superior, mientras que la educación preescolar, básica y media quedan rezagadas. Los discursos de los candidatos presidenciales rara vez abordan la raíz del problema, y cuando lo hacen, no suelen traducirse en políticas efectivas.
Propuestas para revertir la situación
- Reenfocar los recursos: Priorizar la inversión en la educación preescolar, básica y media, asegurando que todos los estudiantes comprendan lo que leen y dominen la aritmética básica antes de egresar.
- Acortar las carreras universitarias: Reconocer la banalización de los títulos y promover carreras de tres años, redirigiendo recursos y esfuerzos hacia la base del sistema educativo.
- Impulsar la educación técnica: Valorar y fortalecer la formación técnico-profesional, orientándola a las necesidades del mercado laboral y a las capacidades concretas de los estudiantes.
- Restablecer la exigencia académica: Introducir sistemas de evaluación rigurosos que garanticen el aprendizaje real y la repetición cuando sea necesario, para evitar la promoción automática sin resultados.
- Fomentar la cultura general y el pensamiento crítico: Asegurar que la educación media no solo prepare para pruebas de selección, sino que forme ciudadanos críticos y autónomos.
- Garantizar el acceso equitativo a una educación de calidad: Que el origen social no determine el nivel de aprendizaje, sino que el Estado se responsabilice de que todos los niños y jóvenes adquieran las competencias esenciales.
Conclusión
La crisis de la educación chilena es profunda y requiere un cambio de paradigma. No basta con entregar títulos si estos no van acompañados de aprendizajes reales. Es urgente reenfocar los esfuerzos en la calidad, la equidad y la relevancia de la educación, especialmente en las etapas iniciales. Solo así se podrá construir una sociedad más justa, democrática y capaz de enfrentar los desafíos del siglo XXI.
- por Miguel Letelier
- en Octubre 12, 2025